El Stalingrado de la India: la sangrienta rebelión que sacó a la luz las miserias del Imperio británico

El historiador escocés William Dalrymple publica ahora en España también con esta editorial un libro, ‘El último mongol’, sobre el ocaso de una dinastía ancestral tras su papel en el motín de la India de 1857
El anciano emperador Bahadur Shah Zafar II tenía un aire majestuoso, un gran palacio, sangre de Gengis Kan y Tamerlán en las venas y seguía derrochando lujo en sus desfiles por la ciudad de Delhi. Pero nada más. Los británicos lo habían ido deshojando de su poder hasta convertir al que, según los acuerdos firmados, era señor feudal de aquellas tierras en un mero rey de ajedrez, un súbdito con ínfulas no del Imperio británico, sino de una empresa privada con sede en Londres. Un motín desencadenado en 1857 lo cambiaría todo para Zafar y le permitió resarcirse de las humillaciones, si bien el precio que tuvo que pagar a cambio fue muy doloroso para su pueblo y para él.
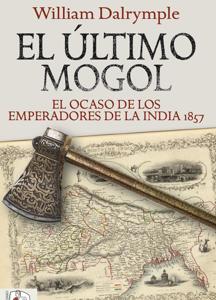
Tras revisitar los orígenes de la Compañía de Indias en ‘La anarquía’ y el desastre británico de Afganistán en ‘El retorno del rey’ (ambos editados por Desperta Ferro), el historiador escocés William Dalrymple publica ahora en España también con esta editorial un libro, ‘El último mongol’, sobre el ocaso de una dinastía ancestral debido a su papel en el motín de la India de 1857. Valiéndose de veinte mil documentos procedentes de archivos indios, Dalrymple da una visión totalmente distinta de esta rebelión, sin el barniz nacionalista británico ni el anticolonialismo ramplón, que sirve para recordar lo que ocurre cuando levantas un imperio a base de atajos.
Un imperio comercial
A principios del siglo XVII, Inglaterra era una nación de segunda y resignada a tomar las migajas que España y Portugal dejaban desguarnecidas en su control abusivo de océanos, islas y continentes. Sin embargo, en esas fechas un grupo de desheredados londinenses se organizó en una pequeña iniciativa que, lejos de las facilidades que ofrecía la costa este de Norteamérica, quiso seguir el ejemplo de la exitosa aventura holandesa en el Pacífico. A diferencia del modelo español, donde la batuta colonizadora la portaba la Corona, los holandeses apostaron por que fueran los mercaderes quienes medraran a su gusto en los puertos más lejanos.
Al calor de los beneficios holandeses, la Compañía Británica de las Indias Orientales llevó al siguiente escalón la experiencia capitalista. Los primeros comerciantes llegaron a la India temerosos del Gran Kan, pero pronto se fueron soltando la coleta conforme esta compañía privada, con más soldados a su mando que la propia Monarquía británica, iba eliminando a sus competidores franceses y aprovechándose de las desavenencias entre los distintos reinos indios, rasgados por cuestiones religiosas y raciales. El resultado fue un ejercicio de total desprecio a las sensibilidades locales.
El político Edmund Burke (1729-1797) denunció en el Parlamento británico lo doloroso del paso de esta compañía por el país:
«La invasión tártara fue dañina, pero es nuestra protección lo que destruye la India. Antes fue la enemistad, hoy es nuestra amistad. Nuestra conquista allí […] es tan cruda como lo fue el primer día. Los nativos apenas conocen lo que es ver el cabello gris de un inglés. Jóvenes, casi muchachos, gobiernan allí, sin trato y sin consideración alguna hacia los nativos. Tienen tanto roce social con el pueblo como si aún vivieran en Inglaterra, solo el necesario para amasar una rápida fortuna […]. Cada rupia de beneficio hecha por un inglés está perdida por siempre para la India. Nosotros no aportamos ningún tipo de compensación […]. Inglaterra no ha construido iglesias ni hospitales ni palacios ni escuelas ni puentes ni carreteras ni canales navegables ni represas. Cualquier otro conquistador anterior ha dejado algún monumento tras él. Si nosotros fuéramos expulsados de la India nada quedaría para testimoniar nuestra presencia durante el ignominioso periodo de nuestro dominio en nada mejor que el dominio de un orangután o un tigre».

Los llamados cipayos nutrieron la infantería que sustentó el poder militar de la Compañía durante décadas por encima de las propias tropas europeas, que eran una minoría y tenían una naturaleza también mercenaria. El descontento de la población local fue creciendo con las leyes abusivas de los británicos, que marginaban a los que no eran europeos, la explotación indiscriminada de los recursos, la introducción a la fuerza de costumbres occidentales y las hambrunas que sufrían algunas regiones, en otro tiempo prósperas.
Los cipayos no fueron ajenos a este creciente enfado. Sin embargo, el detonante de la rebelión de 1857, cuyo epicentro estuvo en una localidad al noroeste de Delhi, estuvo relacionado con un motivo tan poco profundo como es la introducción de un nuevo fusil de avancarga que utilizaba una membrana engrasada, que, según los rumores, se fabricaba con grasa de vacas o de cerdos, algo ofensivo tanto para los soldados hindúes como para los musulmanes.
Salta el motín por culpa de las vacas
Los británicos alegaron que la grasa no era de animales, pero el rumor persistió y provocó un estallido inesperado de furia en varios cuarteles contra sus oficiales. Liberaron prisioneros y atacaron los enclaves europeos de la zona, matando a todos los no indios que encontraron a su paso. En uno de los grandes focos, las fuerzas rebeldes fueron derrotadas por las fuerzas británicas de Meerut, quienes cometieron el error de dejarlas salir vivas en su fuga hacia Delhi.
El 11 de mayo de 1857, los rebeldes llegaron al Fuerte Rojo y se unieron a otros rebeldes en su búsqueda de un líder que uniera a todos contra los británicos. Irónicamente, como bien repara Dalrymple en el libro, aunque el 85% de estos rebeldes eran hindúes recurrieron en un momento de desesperación al emperador mongol, que era un líder muy tolerante, pero musulmán. «Resulta fascinante que mantuviera esa atracción como figura simbólica. ¿Qué nos dice esto de la inclinación de la gente hacia los mogoles hace siglo y medio? Sin duda nos deja entrever un conjunto de percepciones sobre el dominio mogol completamente diferente», apunta el escritor en unas declaraciones recogidas por la editorial.

La entrada de los cipayos en el palacio de Zafar interrumpió la plácida vida del emperador. Calígrafo, sufí, teólogo, mecenas de pintores, diseñador de jardines y poeta muy valorado, Zafar era muchas cosas, pero no un hombre de acción, ni un gran militar. Su primera reacción fue horrorizarse ante la imagen de los brutos soldados pidiéndole ayuda, pero luego tomó la arriesgada decisión de dar su visto bueno al levantamiento. La bendición de Zafar transformó lo que en principio parecía un simple motín en el levantamiento más grande que el Imperio británico tuvo jamás que sofocar.
139.000 cipayos (casi la mitad de todas las fuerzas de la compañía) se unieron a la rebelión concentrada en el norte del país. La presencia de un ejército tan grande en la ciudad provocó desde el principio un grave problema de orden público y logístico. No había alimentos para tantas bocas y el ejército estaba dividido en muchas facciones, cada una dirigida por un señor de la guerra con sus propias exigencias. Zafar nunca llegó a tener el control sobre sus tropas y en más de una ocasión amenazó con renunciar y retirarse a La Meca si no le obedecían. Los soldados se dedicaron a asaltar las casas de los prestamistas y saquear los bazares, mientras el precio de los alimentos básicos como las legumbres, el arroz y los guisantes se ponía por las nubes. La carestía golpeó primero a los pobres, luego a las clases medias y finalmente, a las tropas.
Para julio, los 100.000 cipayos congregados en Delhi eran una masa de hombres famélicos que cada día se desintegraba más y más. No había comida, no había dinero, no había armas y la moral estaba por los suelos, sin que el emperador diera muestra de tener un plan. Pronto acudieron a reclamar la presa los pocos británicos, menos de 10.000, con los que la Compañía contaba sobre el terreno. Con esta fuerza y 100.000 mercenarios en su mayoría de Pakistán, los europeos pusieron cerco a Delhi en lo que fue un infierno en la tierra.
«El sitio de Delhi fue el Stalingrado del Raj: una lucha a muerte entre dos poderes, ninguno de los cuales podía dar un paso atrás. Las bajas fueron inimaginables, y en ambos bandos los combatientes se vieron arrastrados hasta los límites de su resistencia física y psicológica», explica el autor de ‘El último mongol’. Enormes cañones de asedio, cada uno de ellos tirado por doce elefantes, prepararon mediante bombardeos en masa el terreno a un asalto que imaginaban que sería pan comido dada la desesperación de los defensores. Nada más lejos de la realidad. Los cipayos estaban famélicos y muchos habían regresado a sus pueblos, pero los supervivientes organizaron una resistencia calle a calle, con francotiradores, metralla y trampas en cada esquina de la laberíntica ciudad.

De los 100.000 hombres con que los británicos asaltaron la ciudad, un tercio resultó muerto o herido el primer día, «una catastrófica ratio de bajas equiparable a las más encarnizadas batallas de la Primera Guerra Mundial». Los otros dos tercios del contingente británico terminaron la jornada en un lamentable estado de embriaguez que vaticinaba un larguísimo asedio. En medio de la confusión, tres días después, el 17 de septiembre se produjo un eclipse de sol que oscureció de día la ciudad, que fue interpretado por los hindúes como una señal de mal augurio. Esa noche, los cipayos huyen de la ciudad en medio de un gran estrépito, dejando al emperador sin guardia.
Los británicos entraron en la ciudad arrasando con toda vida con la que se toparon. «Cuando los leones enfurecidos entraron en la ciudad, mataron a todos los débiles e indefensos y quemaron sus casas. El asesinato en masa proliferó por todas partes y el horror se adueñó de las calles. Tal vez estas atrocidades ocurran siempre después de una conquista», narró un testigo de los hechos.
Abandonado por todos, Zafar fue obligado a abandonar Delhi en un humillante carro de bueyes para exiliarse en Birmania (actual Myanmar). A su muerte en noviembre de 1862, las autoridades prohibieron expresamente que se lanzaran lamentos ni panegíricos por el fallecido: «No debe quedar rastro que distinga el lugar donde descansen los restos del último mogol».
La Corona británica arrebató a la Compañía de las Indias el gobierno tras haber actuado de forma reiterada de manera tan irresponsable y conformó un Raj en la India que duraría 90 años. Las nuevas autoridades abolieron la ocupación de tierras, decretaron la tolerancia religiosa y abrieron las puertas a que los indios tuvieran mayor protagonismo en las distintas instituciones del país, aunque siempre como subordinados de los británicos.