Muerte, suicidios y torturas: la caza inmisericorde de los asesinos de Julio César
Autores clásicos como Plutarco o Suetonio recogen el triste final que aconteció a los conspiradores que perpetraron el magnicidio del dictador
A Julio César, el héroe que aplastó a Vercingétorix en la Galia y cruzó el Rubicón al grito de «la suerte está echada», la Parca le atropelló durante los Idus de marzo, en una fría mañana del 44 a. C. Y no en batalla, como todo buen general hubiese deseado, sino durante una sesión del Senado. El lugar tampoco fue mejor; las 23 puñaladas que acabaron con su vida le fueron propinadas a los pies de la estatua de Pompeyo, el mismo enemigo al que había derrotado en la batalla de Farsalia por oponerse a su poder. El destino, que a veces puede ser tan hilarante como hiriente.
Todo ocurrió en segundos. Tras unas palabras tan míticas como discutidas («¡Tú también Bruto, hijo mío!»), Julio César yacía muerto en un abundante charco de sangre. Hasta aquí, la historia más popular y que ha sido dada a conocer gracias a series tan famosas como «Roma». Sin embargo, poco (o casi nada) se sabe de los momentos posteriores al fallecimiento del dictador. ¿Qué pasó con los instigadores del asesinato?, ¿sobrevivieron?, ¿fueron aplaudidos como héroes o, por el contrario, tildados de homicidas? La respuesta la ofreció, aunque de forma muy somera, el historiador del siglo I Suetonio en sus escritos tras narrar cómo fueron los funerales:
«Sucumbió a los cincuenta y seis años de edad y fue colocado en el número de los dioses, no solamente por decreto, sino por unánime sentir del pueblo […]. Ordenase tapiar la puerta de la sala donde se le dio muerte; llamase parricidio a los idus de marzo y se prohibió que se congregasen los senadores en tal día. Casi ninguno de sus asesinos murió de muerte natural ni le sobrevivió más de tres años. Fueron todos condenados, pereciendo cada cual de diferente manera; unos en naufragios, otros en combate y algunos clavándose el mismo puñal con el que hirieron a César».
Parcas palabras para el triste devenir de los principales traidores. Y en cierto modo exageradas, pues, de los entre cuarenta y sesenta conjurados (las fuentes de la época no se ponen de acuerdo con el número concreto), apenas conocemos el final de una veintena. Así lo explica José Barroso, divulgador histórico especializado en la Antigua Roma y autor de obras como «La caída de la República», en su dossier «Los asesinos de César». También lo hace el historiador Peter Stothard en su flamante «The last assasin»; obra en la que recoge la venganza y la cacería que se orquestó contra ellos y la posterior guerra civil en la que quedó sumido el país.
Más de veinte puñaladas
Lo triste es que Julio César podría haberse salvado. Prevenido por una larga lista de augurios, barajó la posibilidad de quedarse en la cama aquel 15 de marzo del 44 a. C. Tenía excusa: su delicado estado de salud. Pero Décimo Bruto, metido hasta el corvejón en el grupo de los conjurados, le hizo cambiar de idea. Suetonio afirma que un joven anónimo también le entregó, al salir de su casa, un escrito en el que le desvelaba el triste destino que le esperaba, pero el dictador prefirió guardar el papel junto a otros tantos que tenía pensado leer.
La diosa Fortuna no estuvo con él ese 15 de marzo. Aunque hay que decir que César, siempre altivo, tentó también a la suerte. En su camino al Senado pasó por el templo para regodearse ante el vidente que le había advertido sobre el peligro que le esperaba aquella jornada. «¡Los Idus de marzo ya han llegado!», afirmó con sorna. La respuesta fue igual de irónica: «Pero todavía no han terminado». Al final, ocurrió lo que los augurios habían predicho. Como bien explicó Suetonio en «La vida de los doce césares», el magnicidio aconteció cuando Cimber Telio se acercó a él:

«En cuanto se sentó, le rodearon los conspiradores con pretexto de saludarle; en el acto Cimber Telio […] le cogió de la toga por ambos hombros, y mientras exclamaba César: “Esto es violencia”, uno de los Casca, que se encontraba a su espalda, lo hirió algo más abajo de la garganta. Cogióle César el brazo, se lo atravesó con el punzón y quiso levantarse, pero un nuevo golpe le detuvo. Viendo entonces puñales levantados por todas partes, envolviese la cabeza en la toga y bajóse con la mano izquierda los paños sobre las piernas, a fin de caer más noblemente, manteniendo oculta la parte inferior del cuerpo. Recibió veintitrés heridas, y sólo a la primera lanzó un gemido, sin pronunciar ni una palabra».
Plutarco, en «Vidas paralelas», recogió una versión similar. Aunque añadió también que César buscó, con la mirada y alguna palabra que otra, el apoyo de Bruto, a quien guardaba gran estima. No se topóp, sin embargo, más que con la fría puñalada de la traición. «Los que se hallaban aparejados para aquella muerte, todos tenían las espadas desnudas, y hallándose César rodeado de ellos, ofendido por todos y llamada su atención a todas partes, porque por todas sólo se le ofrecía hierro ante el rostro y los ojos, no sabía dónde dirigirlos, como fiera en manos de muchos cazadores». Marco Antonio, su gran amigo, no pudo hacer nada, pues le habían entretenido en otro lugar.
Comienza la caza
Narra Plutarco que la muerte de César trajo consigo el desconcierto. Los ciudadanos se encerraron en sus casas, atemorizados por lo que podía ocurrir, mientras que los asesinos partían hacia el Capitolio, «no a manera de fugitivos, sino risueños y alegras, llamando a la muchedumbre a la libertad». Cicerón les apoyó y, desde ese mismo día, intercedió por ellos ante el Senado tildándoles de libertadores. Marco Antonio, por su parte, pasó del odiar a los conspiradores a apoyar su amnistía; aunque, el 18 de marzo, volvió a cargar contra ellos al llevar la toga del dictador, agujereada y copada de sangre seca, ante los senadores..

A partir de este punto comenzó un toma y daca entre uno y otro bando que se saldó con una verdadera guerra civil. Aunque oficialmente se hallaban protegidos por una amnistía firmada por el Senado, la tensión que se vivía en la capital (en parte, favorecida por las legiones más veteranas de César, que clamaban venganza) hizo que la mayor parte de los conjurados se marcharan a todo correr de la urbe.
Uno de los primeros en caer fue Cayo Trebonio, gran amigo de César y, contra todo pronóstico, uno de los mayores instigadores de la conjura. Cuenta Plutarco que, durante los Idus de marzo, fue el encargado de entretener a Marco Antonio para que no pudiera socorrer al dictador, aunque este es un dato en el que difieren las fuentes clásicas. En todo caso, fue gobernador en la provincia de Asia hasta que la venganza le atropelló. Según explica el historiador de la época Dión Casio en su magna «Historia romana», fue capturado mientras dormía en la ciudad portuaria de Esmirna allá por el 43 a. C. Pasó varios días de infierno en los que su torturador, Dolabella, le hizo todo tipo de maldades. Al final, fue decapitado y su cabeza, en palabras Stothard, se utilizó para entrenar en un juego de pelota.
Otro a los que no le duró demasiado la alegría fue el célebre Décimo Bruto. Explica el autor español que, tras los Idus, mantuvo su cargo como gobernador hasta que Marco Antonio le exigió la entrega de su provincia. Después de que declinara sus exigencias, el gran amigo de César lanzó sus ejércitos contra él y le cercó en Módena. En mitad de aquel caos, el Senado, bajo las órdenes de Cicerón, le envió como ayuda a Octavio, hijo adoptivo del dictador y que por entonces no llegaba a las dos décadas de vida. Aquello salió bien a medias. Aunque los refuerzos permitieron levantar el asedio de la urbe, Octavio se negó a unirse al asesino.
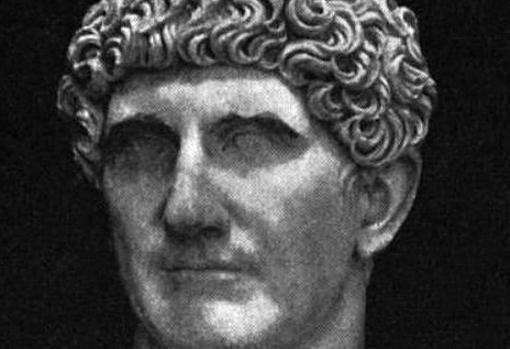
Al ver que sus apoyos se reducían, Décimo intentó marcharse a todo correr hasta Macedonia y unirse a los también conspiradores Marco Bruto y Casio Longino. Sin embargo, a lo largo del viaje, peligroso donde los hubiera, fue capturado por un líder tribal galo muy cercano a César. Este le cortó la cabeza al descubrir su verdadera identidad y se la envió, cual regalo con un lazo, al mismo Marco Antonio en el año 43 a. C. Por si fuera poca ignominia, y aunque al ya decapitado asesino le importara bien poco, sus legionarios se unieron a Octavio.
Básilo, el siguiente en la lista, fue uno de los pocos conjurados que no abandonó Roma. Cuenta Stothard que fue asesinado por sus propios esclavos, aunque todavía se desconoce si en venganza por la muerte de César, o debido a su obsesión por mutilar a los sirvientes como castigo. En todo caso, ninguno de los homicidas fue juzgado por ello. Como él, también dejó este mundo Cicerón, quien, aunque no participó en los Idus de marzo, apoyó desde el principio a los «libertadores», como solía llamarlos. Le cortaron la cabeza y las manos y expusieron sus restos en el foro. Como despedida, la esposa de Marco Antonio ordenó que le arrancasen la lengua y se la atravesaran con uno de sus pasadores para el pelo.
Dolorosa batalla
Con todo, la mayor derrota que sufrieron los asesinos de César se sucedió tras la formación del Segundo Triunvirato por Marco Antonio, Octavio y Lépido. En el 42 a. C., los dos primeros se enfrentaron a las fuerzas reclutadas por Marco Bruto y Cayo Casio Longino en dos batallas sucesivas libradas en Filipos, Grecia, entre el 3 y el 23 de octubre.
Longino cayó en la primera, tras verse superado por Marco Antonio. Según Plutarco, se quitó la vida: «De los acontecimientos puramente humanos que en este negocio sucedieron, el más admirable fue el relativo a Casio; porque, vencido en Filipos, se pasó el cuerpo con aquella misma espada de que usó contra César». El 23 le sucedió otro tanto a Bruto. En principio, el general se negó a salir a combatir contra el Segundo Triunvirato. Al final se decidió, pero todo acabó en desastre, pues su ejército fue arrollado y él se vio obligado a huir. Falleció aquella noche, aunque en extrañas circunstancias, como bien dejó claro el historiador clásico en su obra:

«Bruto se retiró a alguna distancia con dos o tres [de sus hombres], de los cuales era uno Estratón, que había contraído amistad con él con motivo del estudio de la oratoria. Colocóle, pues, a su lado, y afianzando con ambas manos la espada por la empuñadura, se arrojó sobre ella y murió, aunque algunos dicen que fue el mismo Estratón quien, a fuerza de ruegos de Bruto, volviendo el rostro, le tuvo firme la espada, y que él, arrojándose con ímpetu de pechos, se había atravesado el cuerpo, quedando al golpe muerto».
Según el autor anglosajón, el último conspirador en morir fue Casio Parmensis, «el decimonoveno y último asesino», según recoge en su obra. Este buscó refugio en Atenas, ciudad de poetas y filósofos, y abrazó las enseñanzas de Epicuro. En principio, este le enseño a no temer al más allá. «La muerte no trae placer ni dolor. Lo único mala para mi es el dolor. Por tanto, la muerte no tiene que ser mala». Sin embargo, durante los siguientes catorce años de vida admitió haber sufrido pesadillas al pensar en que la venganza podría caer sobre él. Mantuvo la fe en ser perdonado hasta que uno de los asesinos de Octavio acabó con él.
Origen: Muerte, suicidios y torturas: la caza inmisericorde de los asesinos de Julio César