Trampantojos para la guerra contra el hambre que sí perdió Franco

Desde 1939 a 1952 en que se puso fin al racionamiento, cientos de informes internos del régimen denunciaron la escasez de alimentos en todo el país, mientras los españoles echaban mano de la picaresca e imaginación
Cuando fue nombrado jefe de Estado el 1 de octubre de 1936, en su discurso ante los generales que formaban la Junta de Defensa en Burgos, Franco pronunció las palabras que se convertirían en el lema principal de su régimen: «Tendremos vivo empeño en que no haya un hogar sin lumbre ni un español sin pan». Cuatro e después, sin embargo, un informe de la Falange enviado al nuevo Gobierno desde Alicante alertaba: «La situación es pavorosa, tenemos toda la provincia sin pan y sin la posibilidad de adquirirlo. Hace más de cuatro meses que no se raciona pan, y otros productos ni digamos. En la provincia todos seríamos cadáveres si tuviéramos que comer del racionamiento de la Delegación de Abastos».
Y no fue una excepción. Una vez acabada la Guerra Civil, a la residencia de Franco en El Pardo llegaron cientos de expedientes como este en los que se denunciaba la escasez de alimentos en todos los rincones del país. «No creo que el régimen tratara de ocultarlo. El panorama era tan dramático que no podía. Llevo años investigando el hambre en la posguerra y me he encontrado con infinidad de informes emitidos por los gobernadores civiles y por Falange en los que se quejaban de la situación en las provincias, advirtiendo que, si no cambiaba, la gente podría morir», asegura a ABC el antropólogo David Conde, autor junto a Lorenzo Mariano de ‘Las recetas del hambre’ (Crítica, 2023).
Para hacer frente a la situación, el 18 de mayo de 1939, la dictadura puso en marcha la famosa cartilla de racionamiento. La ración tipo para un hombre adulto se estimó en 400 gramos de pan al día, 250 de patatas, 100 de legumbres secas, 10 gramos de café, 30 de azúcar, 125 de carne, 25 de tocino, 75 de bacalao y 5 decilitros de aceite. A las mujeres les correspondía un 20% menos, mientras que a los niños hasta 14 años y a los mayores de 60, un 30. Sin embargo, estás cantidades nunca llegaron, como apuntaba el informe.
La mayoría de los campos de cultivo habían sido arrasados en la guerra y no podían surtir a los comercios de las ciudades. Para que se hagan una idea, de las 750 panaderías que había en Barcelona en los últimos meses de la Segunda República, a finales de 1939 solo funcionaban 180. En Madrid, el número era todavía más bajo. El hambre hacía estragos en la población y el abastecimiento se convirtió en el problema estrella de las memorias de los órganos franquistas hasta que la cartilla se derogó en 1952. «Es completamente imposible vivir con las cantidades del racionamiento, que además no son ordinarias, puesto que no es corriente la regularidad en el reparto», advertía otro informe oficial redactado en Salamanca en 1942.
Cartillas de difuntos
Con la destrucción del 25% del producto interior bruto, la inflación por los cielos y unos sueldos que se habían reducido a la mitad tras la guerra, si es que conservabas el trabajo, la única salida que les quedaba a los españoles para sobrevivir era la resiliencia, la picaresca y un ingenio que se agudizaba hasta límites insospechados. Se usaban cartillas de difuntos para rascar un puñado de lentejas, se duplicaban los censos, se hurtaban alimentos en el huerto del vecino, se fingían embarazos para tener un trato preferencial en el reparto, se hacían colas en los comercios toda la noche, a la intemperie, para intentar hacerse con los pocos alimentos que llegaban y, sobre todo, se creaban recetas de la nada que avergonzaban a las familias, pero que ayudaban a aparentar cierta normalidad en aquellos años terribles.
‘Las recetas del hambre’
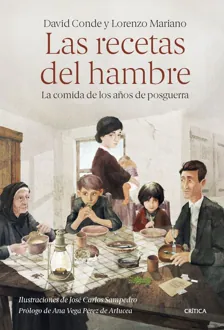
- Autores David Conde y Lorenzo Mariano
- Editorial Crítica
- Año 2023
- Páginas 204
- Precio 24,90 euros
Por ejemplo, tortilla de patatas sin huevos ni patatas, pellejo de naranja o mondas de patatas fritas, sopa de castañas, café de cacahuetes, piñas al aguasal, hervido de borrajas, sopa de caballo cansado, tripas de tordo, cardo borriquero a la madrileña y arroz soltero, entre otros platos inverosímiles que Conde y Mariano han recuperado para su libro a través de cientos de entrevistas realizadas en la última década. «A mí me sorprendió mucho el polvorón de bellota, por las connotaciones emotivas que tenía de mi tierra, Cáceres, y porque representa muy bien lo que la gente hizo con estas recetas, que no eran más que estrategias simbólicas de supervivencia, justo lo que estudiamos en antropología», explica Conde.
«Con ellas –continúa– los españoles intentaban aparentar una estructura culinaria normal en tiempos en los que no había de nada. Era su forma de seguir siendo personas, porque si comían solo bellotas como los cerdos, se convertían en animales. Por eso hay muchas recetas que son trampantojos, como la tortilla de patatas sin patatas o el arroz de Franco sin arroz, hecho con harina. Los polvorones se hacían en Extremadura en Navidad cociendo bellotas y aplastándolas hasta hacer una masa con aceite y algo de azúcar. Luego se les daba forma de polvorón y se metían en el fuego hasta que parecieran polvorones de verdad. Mucha gente no contó que estaban muy malos y que apenas podían tragarse, pero era la única forma que tenían de celebrar la Navidad… si es que había algo que celebrar».
Lentejas con gusanos
La degradación del nivel de vida en esos «años del hambre», como llaman todavía nuestros padres y abuelos al periodo comprendido entre 1939 y 1952, fue tan grande que asegurarse la subsistencia se convirtió en una auténtica lucha diaria. La mayoría de españoles volvía a casa del reparto sin lo que prometía la cartilla, sino con un pellizco de pan negro, un puñado de lentejas llenas de gusanos, azúcar amarillo, un poco de chocolate y algún que otro boniato. Las familias se vieron obligadas a pujar por los pocos productos que se ponían a la venta en el mercado negro, cuya demanda fue tan elevada que la inflación se disparó. Solo los privilegiados podían comprar a esos precios desorbitados.
Para atajar esta situación la dictadura puso en marcha algunos mecanismos como el Régimen de Tasas o la Junta Superior de Precios, pero no lograron su objetivo y, en octubre de 1941, se acabó recurriendo a los tribunales militares con penas, incluso, de muerte. Así lo anunciaba la prensa: «Señores estraperlistas, ya está montada la máquina penal que habrá de extirpar vuestras malvadas ganancias. Hay cerrojos detrás de puertas de hierro que difícilmente se abren para salir, salvo para enfrentarse a un pelotón de ejecución». Aún así, el estraperlo alcanzó su nivel más alto en 1946. Un informe de la Cámara de Comercio de Sabadell calculó que el precio del azúcar se había multiplicado por diez y el del arroz, por cinco.
«Es curioso, porque el hambre de la posguerra ha sido un tema muy recurrente en la calle y en las familias durante generaciones, manteniendo costumbres y refranes de la época, pero los historiadores españoles no empezaron a investigarla hasta este siglo. A principios del 2000 apareció algún artículo suelto sobre la alimentación en los años 40, pero no fue hasta mediados de la década siguiente cuando un grupo de investigadores de la Universidad de Granada se empezó a interesar de verdad por ella desde un punto de vista social y no político», comenta el antropólogo.

La concepción del hambre
Tras unos segundos, añade: «Lo cierto es que, hasta el siglo XVIII, el hambre no interesó a nadie. Los primeros en hablar de ella fueron los ingleses, pero siempre desde una concepción moral, según la cual quien no comía era por débil o porque no quería trabajar. A mediados del siglo pasado hubo un cambio y entró el campo de la biología, con experimentos médicos como el de la Universidad de Minnesota, y el de la política, que explicaba el hambre por decisiones de las élites. La justificación de Franco, por su parte, siguió siendo moral, culpando a los rojos, que eran unos vagos y había que mantenerlos».
Para Conde, no obstante, la culpa del hambre en la posguerra española no tiene una sola causa, ya sea esta la guerra, el sistema autárquico de Franco, el aislamiento internacional, el antiguo modelo económico republicano o las sequías. «Algunas de estas influyeron, por supuesto, pero España sufrió 13 años de carencias, muchos más que las potencias que combatieron en la Segunda Guerra Mundial, y hay que buscar una explicación más compleja», subraya.
Tan prolongado fue aquel periodo que muchos investigadores defienden que la Guerra Civil, en realidad, no acabó hasta el final del racionamiento. Se calcula que entre 1939 y 1942 hubo entre 200.000 y 600.000 muertos como consecuencia de la desnutrición o las enfermedades derivadas de ella. Un margen muy amplio cuyo umbral inferior es el dato que ofrece Stanley Payne. Otros estudios estiman que esa mortalidad aumentó un 250% en esos terribles años.
«Hambre, hambre y hambre. El hambre era todos los días. No es que un día pasaras hambre. Es que todos los días tenías hambre. Mi hermano murió de necesidad. ¡Qué pena! Mi madre no podía darle de comer, no había… y ya está. Se murió. Así era esa época», recordaba uno de los testimonios recogidos por Conde y Mariano.
Origen: Trampantojos para la guerra contra el hambre que sí perdió Franco